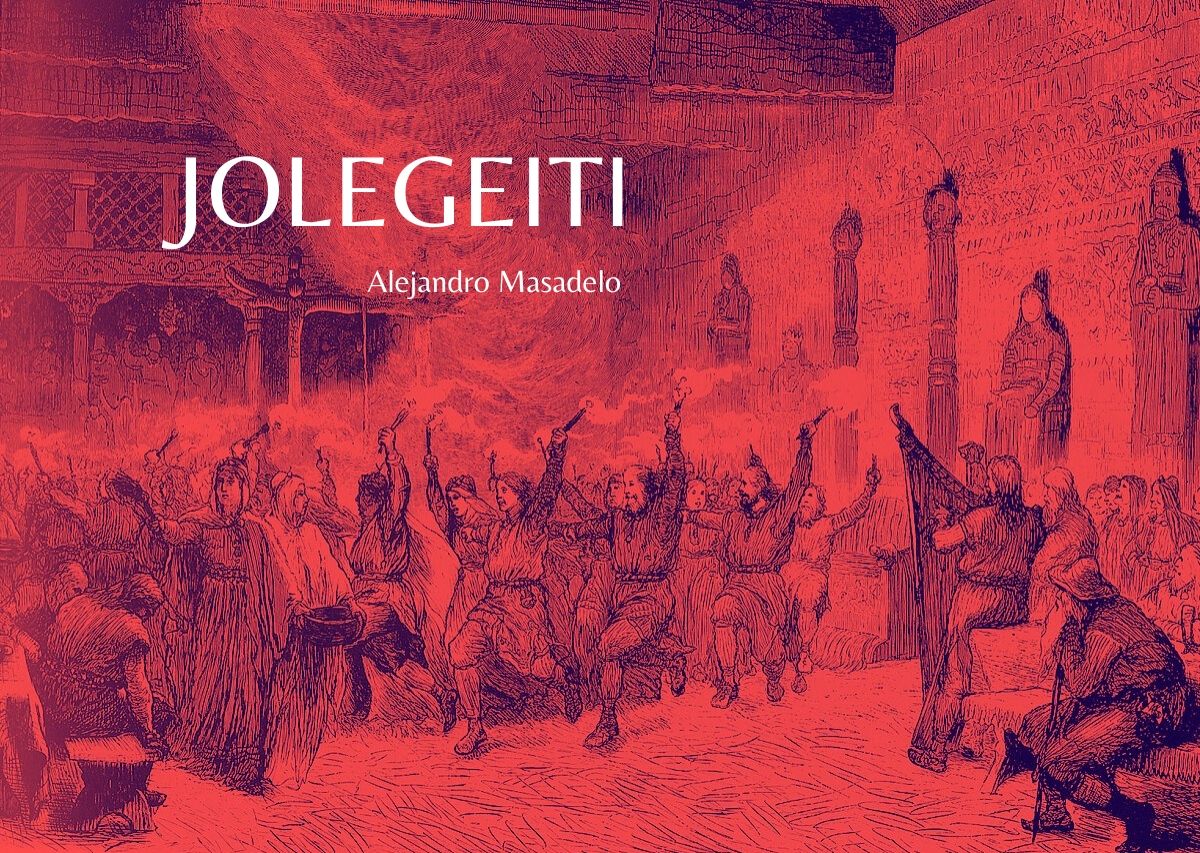
La algazara resultaba triunfante, magnífica, a la altura de la desmesurada celebración jubilosa que el Jól Blót significaba. Los creyentes acudían de todas partes. Los esclavos, cuya libertad debieron comprar para disfrutar de tal condición, querían festejar su nueva posición; incluso aquellos que por enfermedad o imposibilidad de asistir confiaban sus ofrendas a familiares o vecinos para que, en sus nombres, se las entregasen a los dioses y así estar presentes de una manera u otra.
El fuego danzaba en una noche gobernada por una acaparadora oscuridad donde las estrellas tachonaban el etéreo techo; prendían veredas serpenteantes entre la floresta. Mientras los más rezagados llegaban y afrontaban el atenazador frío de un invierno que ya estaba silbando con sus gélidos labios, aquellos inmunes a la cortante brisa nocturna necesitaban deshacerse de la ropa que no hacía sino concentrar más calor en su piel. Se reunían alrededor de crepitantes hogueras mientras bailaban y cantaban o permanecían sentados. «¡Por un buen año y paz!», exclamaban alzando los cuernos rebosantes de jólaöl. Reían, entonaban apasionadas y dulces notas vibrátiles en los oídos, intensas en el corazón.
Los escaldos también congregaban a los creyentes, que se sentaban alrededor de su figura, donde el fuego brotaba de su espalda formando extraordinarias figuras creadas como asentimiento de los dioses. Su voz concentraba toda la atención, ni siquiera los cantos procedentes de otras hogueras podían sobreponerse a ella; Bragi estaba apreciando la hermosura de los versos de las drápas recitadas. Los oyentes sentían una calidez impulsiva recorriendo sus cuerpos, el tacto de manos invisibles que recorrían zonas prohibidas y erizaba el vello. De sus labios brotaban inconscientes gemidos placenteros. Y, conforme se incrementaba la vehemencia de sus palabras, los instintos primigenios de los reunidos enloquecían, se liberaban despiertos en frenesíes indómitos.
Y las cabras comenzaron a balar, y voces guturales que no eran de origen animal se unieron a ellas disfrazadas de gritos que no eran de dolor; gritos que manaban de las poderosas llamas. Y los bóvidos, acechando, cada vez se acercaban más al fulgor reconfortante de las hogueras.
Las distancias cambiaban indecisas de forma, convirtiéndose en gigantescas figuras que amenazaban con pisarles o decreciendo hasta no ser más que un gránulo. Los asistentes dejaron de bailar separados para estar juntos, para compartir una conexión corporal íntima aunque visible para los demás. Todos eran bienvenidos en aquella transferencia interna tan esotérica, sin importar combinaciones ni número; todos podían alcanzar aquel éxtasis bajo el influjo de la ardiente bebida y la jugosa carne asada. Sabían que los dioses estarían contemplando satisfechos la entrega de los humanos a su esencia.
Las seis cabras balaron con más fuerza, con sonidos que se prolongaban arrastrando un eco en el final, y entre los placeres elementales se alzaban nuevas respuestas, más intensas, feroces y libres. Los animales danzaban y reían, escrutaban el terreno, serpenteaban divertidos entre los resquicios de los paganos que se negaban a someterse al yugo expansionista de una religión con preceptos antagónicos que solo pretendían vilipendiar a sus dioses. Los moradores del bosque saltaban como divertidos duendes.
Esas cabras tenían un aspecto más cercano al humanoide que al reino animal, pero no importaba; era la respuesta de los dioses comunicándoles que estaban divirtiéndose. De sus alargadas bocas salían sonidos indescifrables pero parecidos a balidos. Enfrentaban su sacrificio con una alegría contagiosa, pues sus muertes servirían para la prosperidad de las cosechas y el bienestar emocional de la gente y los dioses. El equilibrio consistía en adorar con sacrificio, y a cambio ellos concedían tus deseos.
La celebración debía continuar. La siguiente tanda de animales estaba ya lista; los protagonistas del necesario sacrificio buscaban en su inconsciencia huir, como si entrevieran las intenciones de quienes los empujaban e intentaran, en vano, doblegar su ineludible destino. Pero no todos se negaban.
Dos de las cabras adelantaron a la masa apilada en una pulcra fila. Todas desfilaban hacia el mismo destino. Llegaron hasta la altura donde el sacerdote había atado y amordazado a unos cerdos, listos para su sacrificio. Entre balidos desafiantes, donde el temor no residía, se sentaron frente a él. El hombre se giró, sonriendo entre extravagantes risotadas. Él les respondió con idénticos balidos mientras se agachaba y se acercaba a ellas, con las manos en la espalda; los animales, por su parte, contestaron con el mismo sonido, y el triángulo formado por ellos conversó, o parecía conversar, entre indescifrables voces bóvidas, intercambiándose los sonidos sin interrupción. Pero cuando una de ellas iba a entonar de nuevo la repetitiva nota, un violento golpe sonó como varias frágiles ramas crujiendo al unísono. Una cabra cayó inconsciente al suelo, floreciendo de la frente bellas hojas ensangrentadas, cayendo por unos ojos que no eran ojos normales. Su compañera, horrorizada, ahogó en su garganta un grito. Y, cuando quiso huir, cuando fue consciente del terrible error, tropezó con sus propios pies. El mundo se sacudió, vibró hasta nublarse con una cortina cristalina. Finalmente, la oscuridad abatió sus esperanzas.
La turba aguardaba entre desquiciados gritos extáticos el sacrificio. La vida de los animales fue arrebatada en orden. La sangre colgaba con hilos espesos hasta depositarse en los cuencos. La esencia de las almas rociaba las estatuas de los dioses, pintaba las fachadas y maquillaba los rostros de los creyentes. El júbilo estallaba como devastadoras erupciones volcánicas. El calor era mayor, la embriaguez dejó de sentirse para, en su lugar, ser reemplazada por una involuntariedad que domaba sus sentidos. La realidad apenas conservaba su significado cuando los dioses bajaron al mundo de los humanos para deleitarse con tal espectáculo. ¡El futuro asomó a los ojos de las völvas y sus mensajes fueron transmitidos con excelsa efusividad! Y todos, absolutamente todos los allí congregados, incluso aquellos perdidos en los senderos femeninos, incluso quienes estaban transitando los otros mundos mientras derramaban los cuernos para que el líquido de su interior impregnara la tierra, celebraron felices y satisfechos tales alentadores auspicios.
Pero todavía quedaba el último sacrificio. Las dos cabras. Entonces, todo habría terminado y continuarían festejando. Su sangre serviría de éter para los dioses y su carne alimentaría los estómagos de los fervorosos creyentes, quienes verían intensificado su sabor como si de verdad compartieran el banquete terrenal en el Valaskjálf.
Las pobres cabras se desgañitaban, pero la gente tomaba sus quejas, sus avisos, sus palabras, como simples negaciones propias de los animales atados y amordazados. Los ojos de los animales lloraban y buscaban auxilio entre la muchedumbre. Solo a lo lejos divisaron la presencia de los suyos. Su blancura destacó por entre los demás como la caperuza nevosa que cubre el pico de una montaña en invierno. Pero ellas no sabían dónde se encontraban, porque no imaginaban que ocuparan el lugar que no les correspondía.
Nadie las ayudaría. Todos esperaban sus muertes, y solo cuando desaparecieran convertidas en asado sus familiares sospecharían cuál fue su fatídico y torpe desenlace provocado por retar a los humanos, por interrumpir la ceremonia dedicada a los dioses. ¿Dónde irían tras ser degolladas? ¿Abandonarían aquel mundo con su apariencia bóvida o, por el contrario, adoptarían su verdadera forma?
«Así me ayuden Frey, Njord y el », el sacerdote estableció el juramento que, en otros años, tanto habían escuchado. Los animales que iba a matar tenían aprendidas las oraciones de otras celebraciones. Los demás se unieron a sus entusiastas palabras y, cuando pronunció «paz», la daga atravesó en horizontal el cuello de uno de los animales. La carne se pegó a la hoja. La cabra se sacudía en unos últimos y agónicos estertores mientras la sangre empapaba toda la zona con una pegajosa y oscura capa.
La cabra viva enloqueció. Gritó hasta romperse la voz. Trató de zafarse de las cuerdas que la ataban, pero no podía. No tenía suficiente fuerza. No podía creer que fueran a matarlas. ¡Eran tan jóvenes y lozanas! Tenían muchas aventuras que contar, muchas expediciones que acompañar y muchos lugares donde vivir. Pero todos los deseos fueron apagándose uno a uno conforme avanzaba la oración. Olía el acero de la sangre impregnando la daga. Las gotas caían con parsimonia sobre su frente. ¡Deseaba arrancarse la piel! ¡Alguien debía parar aquella crueldad, aquel salvajismo! Solo una persona. Bastaba con que una de ellas gritara para sobreponerse a la decisión final. Solo una… Solo…
…solo un ágil movimiento de un arma punzante para romper una vida. Solo una acción para hacer estallar en vítores la reacción de los congregados. El ritual había finalizado y todos se verían premiados.
El banquete se amenizó con música y bailes. El vino pendía de las barbas de los reyes; la hidromiel y otras bebidas fueron bendecidas y pasadas de un comensal a otro. Saborearon y deglutieron la comida jugosa de las jóvenes cabras.
Los compañeros bóvidos de los sacrificados se acercaron donde los humanos hacían buen uso de su carne, dividiéndose en grupos. Una mujer descubrió qué formas se ocultaban bajo aquellas pieles cuando uno de los animales se acercó a ella.
—Daven, ¡despójate de inmediato de ese disfraz y disfruta con nosotros, celebra la prosperidad futura!
La cabra obedeció y se arrancó la cabeza, desenroscándola. El rostro de un niño de aproximadamente ocho años apareció debajo, con los cabellos oscuros adheridos a su frente sudorosa y el rostro descompuesto en horrorizada turbación.
—Madre, no encontramos a Haakon ni a Asbjörn.
La madre no alcanzó a entender la preocupación, o no quiso hacerlo. Se rio con irritables carcajadas, a las que pronto otras voces se unieron.
—¡Por un buen año y paz! —celebró uno de los hombres.
—¡Por un buen año y paz! —respondió la mayoría, alzando unos los cuernos de bebida y otros la parte de los animales tan extraordinarios que estaban devorando.
Alejandro Masadelo
Alejandro Masadelo escribe relatos de terror y colabora en la web Videojuerguistas.net. Ha participado en la antología T.ERRORES.

1 comentar
Los diises estarán contentos. Niños, cabras, cerdos, ay