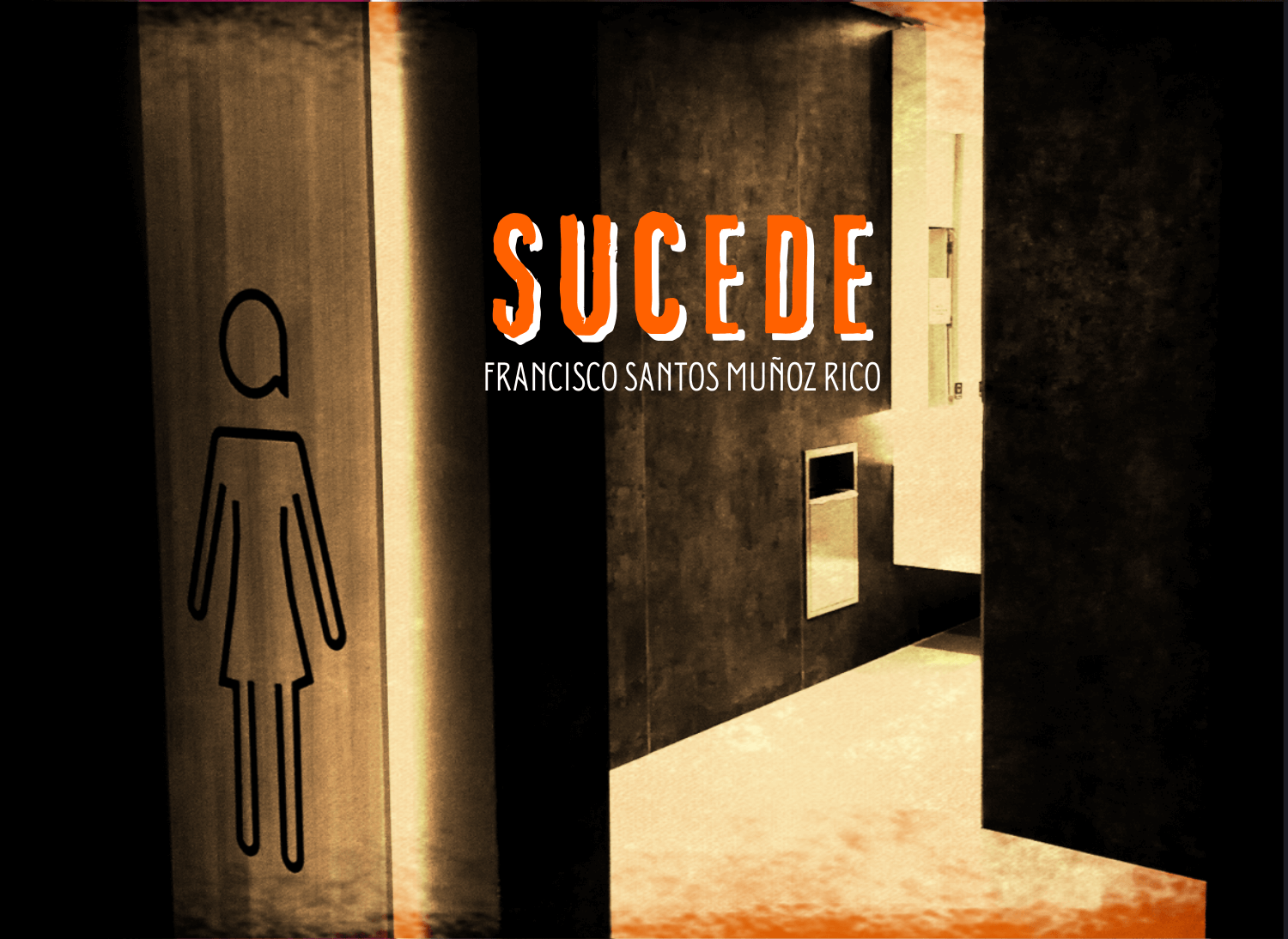
Mónica la Gorda. Ella misma piensa en sí como Mónica la Gorda, y lo hace con cierto glamour. Es elefantiásica. Su amiga es Carmen, que en realidad hasta hace poco era Paquito, y todo lo que Mónica tiene de gorda lo tiene Carmen de canija: son gitanas, pero igual que gorda y canija, la palabra gitana con ellas no puede albergar nada negativo, solo una gloria jacarandosa. Caminan opulentas como reinas moras por el centro comercial, entre Zara, Springfield y Primark, una embutida en unas mallas como una morcilla astrosa, la otra flotando dentro de unos anchos vaqueros que parecen un saco, gesticulando exageradamente y haciendo aspavientos con el convencimiento de que todos, todos, a su alrededor, están pendientes de su abstrusa charla.
—¡Y le digo…! —pausa efectista de la Gorda que es interrumpida de improviso por el vigilante de seguridad:
—¡Señorita, le he dicho que se ponga la mascarilla! —lo dice con tono a medias cansado y amable, como un cura ante una ovejilla algo descarriada acaso por despistada.
Y es verdad que se lo ha dicho, hace unos cinco minutos, frente a Mercadona. Mónica ha hecho el gesto de ponérsela sin llegar a hacerlo en verdad, y ahora, ofendida todavía como una reina árabe en su alcazaba, berrea:
—¡Si ya nos vamos, tranquilo!
El vigilante sonríe con su bien afeitada cara anodina, y se aleja en dirección contraria mientras las chicas se ríen.
Carmen es muy aprensiva y casi no se quita la mascarilla ni cuando está sola, pero Mónica dice que “se asfixia”, y viéndola toda colorada, como siempre está, nadie desconfiaría de la certeza de su aserto. Y que le molesta en las orejas, porque “hacen las mascarillas todas dobladas”, eso dice. Miran de reojo con sorna al vigilante y siguen su camino, efectivamente hacia la puerta: pero la Gorda se desvía, sujetando a la Canija del brazo y tirando de ella, como siempre.
—Tengo que mear, tía…
—¿Otra vez?
Carmen resopla, saca su móvil con funda de purpurina y empieza a mirar Instagram, Facebook y Twiter a la vez, mientras su amiga entra en el solitario y bien iluminado pasillo que lleva a los baños.
El silencio al penetrar en los aseos para señoras se come todo el ruido blanco del centro comercial, todavía es como si una reina mora se desviara del habitual camino lleno de fuentes rumorosas para desembocar en un estanque silente, donde solo una gota, de vez en vez, rompiera el eterno silencio del mundo.
Mónica entra en un cubículo y mea. Normalmente sacaría, ella también, sentada en el váter, su estrambótico móvil para atender sus numerosos y vacuos asuntos, pero hay algo que la mantiene como en vilo, nerviosa, alerta; puede que sea el silencio, tan denso, puede que sea que no se ha cruzado con nadie desde el pasillo: y esto es raro teniendo en cuenta que el centro comercial está a reventar de ajetreados compradores, paseantes… Todo esto le pasa por delante como una brisa proterva, sin llegar realmente a asustarla, pero de repente oye que se abre la puerta principal muy lentamente, unos pasos recios y un tintineo, como el que hace un manojo de llaves colgado de un cinto.
Mónica, aún sentada en el váter, con las mallas elásticas y las bragas arrolladas a la altura de los tobillos, las rodillas separadas y el culo en pompa, con un trozo de papel doblado cuidadosamente en su mano listo para limpiarse, se echa un poco más para adelante, como tratando de escuchar mejor.
De una tremenda patada el vigilante abre la puerta, y golpea con ella de lleno la cara de la Gorda, que medio se cae hacia un lado. Ella no sabe todavía qué está pasando, es imposible que ese tipo con michelines, entradas y los hombros caídos esté agarrándola del moño: pero sucede.
Salvaje e inflexible la saca del cubículo a rastras, ella se golpea las rodillas contra el suelo, y esos dos puntos de dolor: el cuero cabelludo estirado hasta parecer que va a ser arrancado y las rodillas, ya de por sí delicadas, impactando contra las baldosas, la vuelven loca: no puede estar sucediendo. Pero sucede.
Por fin la suelta, la arroja con desprecio al suelo y le da una patada en la fofa barriga: las botas remueven de mala manera las tripas de la Gorda, que no llega a vomitar. Vomita al recibir la segunda patada. Y entonces comprende, en un atisbo de claridad mental, lo que está haciendo mal: tiene que pedir socorro, tiene que gritar, tiene que reventar el mundo con su garganta.
El grito no sale de los aseos de señoras del centro comercial, parece que se queda allí, absurdo pero cierto. De nuevo la misma sensación, pero ya más débil: no puede estar pasando, pero pasa.
Ella está con la cara sobre su propio vómito, de rodillas y con las bragas trabadas en los tobillos, tan expuesta. Él se coloca detrás y le pone algo entre las piernas. No, piensa ella, la porra.
—Hay que llevar la mascarilla puesta en todo el centro comercial, señorita, sin excepciones. —Lo ha dicho acariciando con la defensa, con firmeza pero sin aparente agresividad ya, su vulva. La gorda no se ha dado cuenta, pero está llorando, y al mismo tiempo está relajando el cuerpo, abriendo las piernas; ese deslizarse del largo instrumento de cuero le resulta casi un regalo después de los golpes. Mira hacia la puerta con una esperanza que en el fondo sabe que es ridícula: está a merced del tipo, tal vez haya colocado un cartelito de “fuera de servicio” arteramente al otro lado. Empieza a ver claro que va a tener que salir de esto ella sola.
Entonces nota la punta dura buscando la penetración, y piensa, por un lado, que debería ayudar para que sea menos doloroso, porque el tipo lo va a hacer; pero su cuerpo dice: ¡no! Y el vigilante la rompe de un estudiado y perfecto empellón. Dios, piensa la Gorda, me ha roto las tripas, ¿hasta dónde me la ha metido? Se empieza a marear mientras vomita de nuevo. El sabor de los gofres regurgitados le recuerda una época, millones de años atrás, feliz.
—¡Carmen!
El vigilante se ríe.
—¡Ella llevaba la mascarilla, hija de puta. Por eso tú estás aquí y ella no!
—¡Paquito! —llama desgañitándose, volviendo al nombre que usaban de pequeños en casa.
Él saca la porra de un fuerte tirón y empieza a apalearla, le castiga la espalda, las piernas, hombros, con cuidado de no tocar la cabeza. Y ella queda hecha un guiñapo, con su heroica idea “solo yo puedo salir de esto” chorreándole por la entrepierna destrozada.
Los gemidos que salen de su boca son atroces, en realidad está mugiendo, y esto parece poner contento al vigilante, que en todo momento ha llevado perfectamente ajustada su mascarilla negra.
La vuelve a sujetar del pelo y le da la vuelta, la pone boca arriba. Hay sangre en el suelo y en la Gorda. La siente, resbaladiza, y la huele. Se da cuenta de que posiblemente tenga varios huesos rotos, no puede levantar los brazos y nota la espalda como si unas tenazas le estuvieran pinzando de alguna manera la columna, contraída tan dolorosamente… no puede ser posible tanto dolor, se dice. Lo es.
El hombre enfunda su instrumento, pero para sacar otro: una corta navaja.
—Vamos a ver, última oportunidad: ponte la mascarilla.
Ella no solo no tiene ni idea de dónde está la puta mascarilla, ni sus pantalones ni sus bragas ni su vida entera, pasado o futuro. Ella casi no entiende ya su propio idioma. Pero aunque tuviese la condenada mascarilla: no puede mover los brazos, no podría ni acercársela a la cara.
El hombre hace cosas con la navaja, arabescos, autógrafos rojos, garabatos. Mónica empieza a sentirse montada en una atracción de feria: la nube, subiendo y bajando, dando vueltas; subiendo; bajando.
Intenta hablar, intenta decirle que le ayude, que se la va a poner, que por favor… pero acaba de comprender que se ríe de ella, acaba de comprender qué sucede: el silencio, la extraña cualidad del aseo que no deja salir el sonido, la ausencia de otras personas cuando lo normal hubiese sido que como mínimo Carmen se asomara a ver por qué tardaba: está en el infierno. Entonces el vigilante, de nuevo defensa en mano, le revienta la boca. Golpea otra vez y ella traga dientes y sangre. Los ojos se giran y se ponen en blanco. Lo último que cree sentir es como si cayera hacia atrás en un inacabable viaje hacia el suelo… pero si ya está en el suelo.
De repente, una claridad inesperada y maravillosa la inunda: no siente nada, o más bien ha dejado de sentir dolor. La luz que entra por una gran claraboya la enceguece.
—¡Mónica! —es la voz de Carmen.
Y al abrir los ojos se maravilla de varias cosas: la primera es que lleva los pantalones y las bragas puestos. Por absurdo que parezca (absurdo pero maravilloso) lo tiene todo de nuevo en su sitio. Pero: horror, el vigilante está allí, de pie, diciendo algo en tono amable.
Ella recula como puede, se arrastra hacia atrás huyendo de él, atragantándosele los gritos, en medio del centro comercial, con un corrillo de gente, cada vez mayor, alrededor: están mirando a una gorda loca.
Ha vuelto al instante en que él le dijo que se pusiera la mascarilla, se ha caído de culo cuando se lo ha pedido, o eso es lo que Carmen le contará que ha pasado. Pero no importa, lo único que importa es ponerse la mascarilla: ¿dónde está?
En la mirada del vigilante puede ver que él estaba allí hace unos segundos, no lo ha soñado, no era una alucinación, no sabe lo que era, el infierno, y no le importa, solo quiere ponerse la mascarilla y huir, no volver al centro comercial, ni a salir a la calle.
Por fin se la pone, evita la mano ayudadora de ese demonio con uniforme y sale apresurada, mareada todavía pero ilesa, hacia la gran puerta principal. En torno todo vuelve a la normalidad.
Antes de trasponer las puertas, que se han abierto ante su presencia, escucha la voz del miedo, de la locura; del vigilante. Y no lo puede evitar, gira la cabeza y lo ve dirigiéndose a un niño de unos cinco o seis años:
—Baja de ahí, pequeño, ahí no te puedes subir.
—¡Tú no eres mi padre! ¡No te tengo que hacer caso!
Y la Gorda piensa ¡no! Pero es tarde, el vigilante ya se aleja sonriendo, con las manos a la espalda, como si fuera un ser humano normal.
—¡Mónica, vamos! ¿Qué haces parada en la puerta?
Carmen arrastra a su amiga como puede al exterior, y antes de que las puertas automáticas se cierren escuchan el largo grito aterrado de un niño levantando ecos siniestros en el centro comercial.

Fco. Santos Muñoz Rico
Redactor

13 comentarios
Brutal ⊙﹏⊙
Posesión mental TAK, es que no sé qué cuesta ponerse la mascarilla vamos! Jajajajaj
Jajajaja, la gente es la polla, Stela
Fox Mulder lo está investigando.
Es lo mejor que puede hacer
Inquietante relato, narrado magistralmente. Debería convertirse en leyenda urbana jeje…
Es justo lo que debiera pasar
He disfrutado mucho leyendo este relato. Tiene todo lo que un relato de este estilo ha de tener. Enhorabuena.
Gracias, hermano. Lo imaginé como si fuera un episodio de historias de la cripta
Chapeau. Qué maestría.
Que me lo digas tú es un gran halago!
Casi lo puedo ver como una peli super gore, felicidades, un cuento brutísimo
Lo acabo de leer en el trabajo y todos han flipado, dicen que para cuando la peli??? jajaja brutal!!!