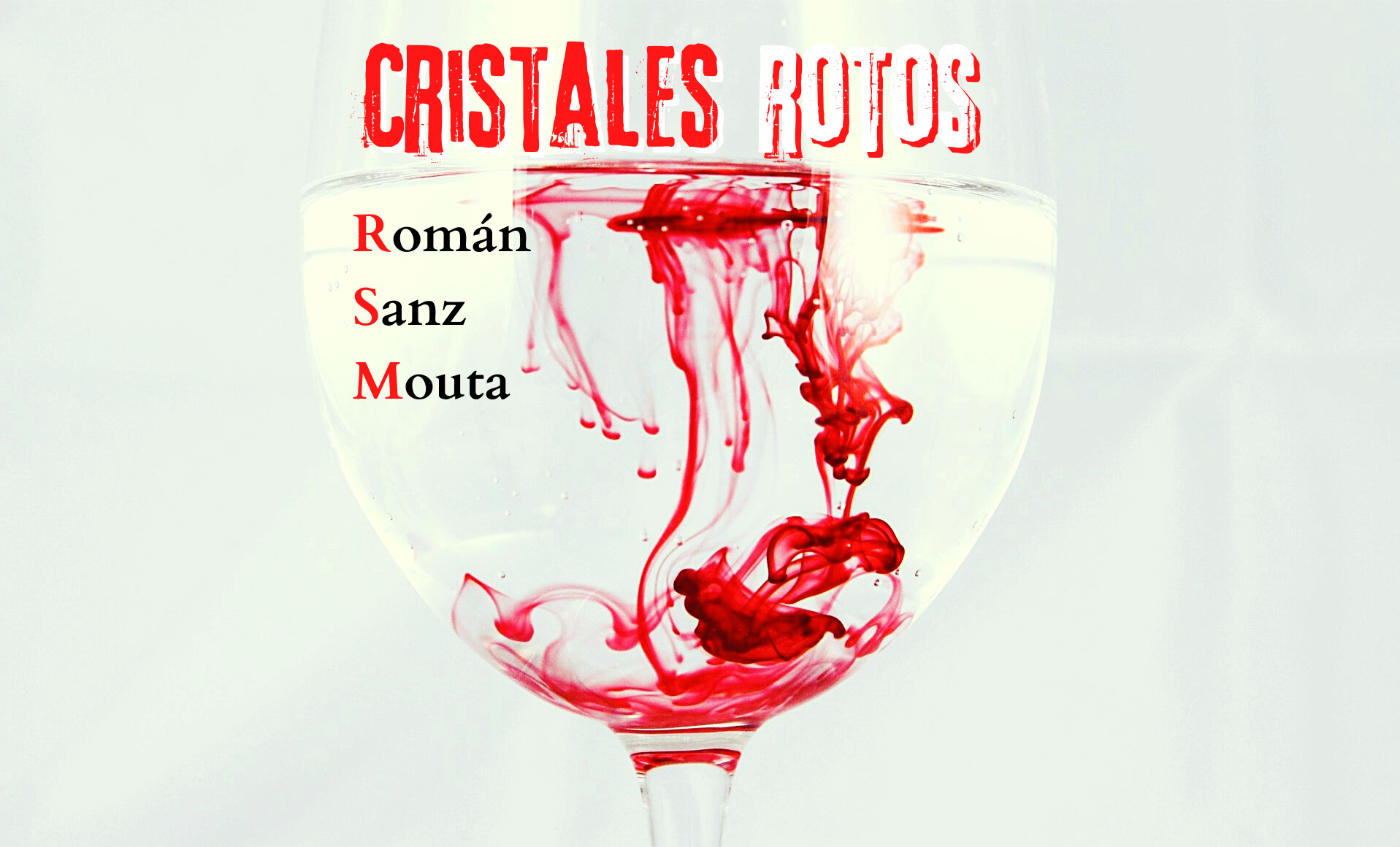
A masticar cristales rotos se vio obligado hasta cogerlo como costumbre, mezclados con carne regada en su propia sangre de labios y paladar mil veces remendados. Y no sería esta la peor de sus anécdotas, ya que podríamos contar que, para degustar tales pedazos de vidrio, más grandes o más pequeños y siempre afilados, le descosieron la boca que tuvo un año clausurada a aguja e hilo, comiendo líquidos por pajitas entre los agujeros que la mala costurera había dejado. Tal fue su crianza.
Esos cristales no regurgitaban, sino que descendían por el abismo del esófago incrustándose algunos por el camino, haciendo pausas de excursionista hasta que algún líquido ingerido los bajaba para seguir la estela de sus compañeros y afianzarse en el buche; un estómago hinchado, deteriorado con mil y un cortes, al borde del quebranto y supurando por oberturas erróneas. Cristales no fagocitados por los diferentes ácidos intestinales que veían impotentes cómo no pasaban a formar parte del grumo acostumbrado de excrementos, los cuales debían seguir su proceso, cosa de la que no gustaban estas esquirlas brillantes que, quedándose el vientre pequeño, se expandieron por el resto de órganos cercanos.
Mientras, el adolescente, antes niño y que nunca llegaría a adulto, rumiaba acerca de sus aficiones y afecciones, ya superada la época de los Edipo complejos, pues sus verdugos, queridos y odiados progenitores, habían sido pasados a cuchillo, desollados vivos a filo lento para descuartizar después, a la vez, sus anatomías y sus pútridas almas, que chorrearon suciedad hasta todas las alcantarillas de la ciudad, tanta podredumbre que las ratas todavía corren lejos de la misma; una miasma que esperemos no alcance la mar porque la corrompería. Este joven en cuestión, carente de emociones y disfuncional en cuanto a cordura, aprehendía sobre la vida dándole uso a su cara oscura y peor reverso; la muerte. Proporcionándola ya no como justa venganza, en el caso de los padres nocivos, sino por efecto de la curiosidad, ya que anhelaba contemplar la verdad de cada cual en el último aliento desde el fondo más abisal de sus ojos, que reflejaban, a modo de espejo, lo más sincero e intrínseco de uno mismo; el tesoro a enterrar, a nunca desvelar.
Pasaba este apátrida de identidad desapercibido dentro de su abrigo, con un sombrero de copa que tener tuvo tiempos mejores, más lustrosos y con elegantes testas que edulcorar. Bajo dicho gabán, su cuerpo esmirriado y anguloso se disimulaba, dotado con demasiadas probóscides y úlceras puntiagudas, quizá producidas por aquello que mal comía, junto a, posiblemente, también astillas de huesos rotos por palizas reverentes, las cuales se curaban como podían sin la ayuda de médicos. Así consiguió su simpar agilidad inédita, contorsionista de anatomía informe que le permitía doblarse de mil formas y colores, no sin el mayor de los daños que ya ni notaba de tanto y tanto sufrimiento pasado. Saltos, acrobacias, gravedad propia… Todo eso y ello poseía nuestro muchacho, en la flor marchita de su propio ocaso, agotando las arenas del reloj.
Pues tras darse de postre una bombilla, que pronto se uniría a su panza de pinchos sobresalientes, de pez globo y espina, paseaba mimetizado por la calle, intentando apartarse de las miradas que haberlas haylas, las cuales pudieran reconocerlo como amenaza o identificarle cerca de alguna masacre, ora con su autoría, ora obra de algún otro, y es que no andaba escasa la urbe de asesinos, casi dándose fama por los mismos en turismo mórbido. Se deslizaba entre esquina y bocacalle evitando las principales avenidas euclidianas, olfateando desde su indolencia algo que despertara su tibio interés por unos breves instantes, los suficientes para llevarse al afortunado o afortunada a su madriguera y proporcionarle los mejores cariños de su repertorio.
Así cayó en las afueras, extraviado, dejándose guiar por sus pies patizambos, cansado más que hastiado, y mirando con obnubilación aquello que se mostraba ante sus sibilinos ojos desiguales en tono y horizonte, maravillándosele la vista con lo observado; una carpa. Enorme, en rojo y blanco, casi un castillo hecho de la nada, mansión de lona y cuerda en la que se afanaban cientos de criaturas extrañas, sin Alpha ni Omega.
Miró y miró y miró el joven, guarnecido en su abrigo, dándose toquecitos en la cumbre de su chistera con un ritmo tribal de percusión, siempre al compás de aquello que la existencia le ofrecía. Una elección se abría en su dual; aproximarse o alejarse de la ciclópea construcción cónica. Su mente ya se distanciaba cuando sus pasos se denotaron cerca, caminando tan fuerte que bailaban los cristales desde su buche cantando y sajando sus entrañas sin que a él le importase, pues toda su vida había sangrado, y no existía motivo para no seguir haciéndolo de continuo. Lo anormal se vuelve normal cuando se repite en demasía.
Aquí se halla, enfrentado al arco inflado que ocupaba el lugar de fastuosa entrada, invitando a todo aquel que quisiere contemplar el mayor espectáculo de todos los mundos por un módico precio. No era la idea de nuestro chico. Sus ojos de araña ya se multiplicaban en el trabajo para adivinar lo singular, y a la vez excepcional, de los artistas, comparándose con cada uno de ellos. Ninguno lo sorprendía. Ni el hombre doblado, al que podría plegar aún más hasta meterlo en la más pequeña caja para convertirlo en hombre de Schrödinger. Ni los trapecistas, ligeros cual plumas que se caerían frente a su soplido sin necesidad de convertirse en lobo. Tampoco los domadores, con armas atenazantes de látigo que apenas intimidaban a los mansos animales; maltratadores para los que sabría conceder el mismo pecado. O los forzudos, masas de músculos y tallas en tamaños desproporcionado que guardaban el equilibrio, y no podrían mucho caminar sin caerse; pura carne de cañón. Pero, de entre esas profesiones circenses, una le dejó anonadado por su desvergüenza: el payaso.
Cara de colores, pelo verde, nariz enhiesta y roja, zapatones de dinosaurio y sonrisa desproporcionada que se salía de su rostro giboso. Y sus movimientos, oh, hipnóticos, reverenciales, entre lo torpe y sublime; al borde del desastre que provocara la mayor de las proezas.
No puede aguantar nuestro protagonista la risa trasladándose al presente. Desata un carcajeo desaforado, con el eco resonando, sonido viajero entre reverberación cual terremoto acústico que deja anonadados a los humanos y descerebrados a los perros. La ciudad escucha su risotada estentórea, imparable, incólume. Ríe y ríe y ríe el joven mirando al payaso, señalando directamente con sus dedos cadavéricos de uñas de aguja. Ríe y ríe y ríe hasta que su sombrero de copa se coloca recto para luego caerse y volver a trepar sin permiso buscando otro dueño. Ríe y ríe y ríe hasta que todo su cuerpo de huesos desgajados vibra y amenaza colapso. Ríe y ríe y ríe hasta que los faranduleros lo rodean furibundos, no menos que el mismo payaso, más lleno de ira que ninguno, encarando al muchacho, increpándole sobre el motivo de su escarnio.
Ríe y ríe y ríe como respuesta. Hasta que recibe un golpe. Y deja de reír. Y recuerda los últimos golpes de madre y padre. Y levanta la mirada plena de peligro para contemplar en derredor a todos y cada uno sin girar el cuello. Para fijar su vista en el payaso. E, incontenible, vuelve a carcajear, ahora sin fronteras, convocando al contenido de su estómago, llevando en sentido inverso de la inercia todo aquello devorado por años, que es arrastrado en marea desenclavándose de aquellos lugares donde había hecho callo. Ríe y ríe y regurgita cual fuente, mejor dicho, chorro a presión de vómito; un géiser icor de bilis con sorpresa trampa. Su risa se ha convertido en tormenta de fino vidrio que busca los más sensibles lugares, mudándose a los globos oculares del payaso, quien grita esparciendo la catarata de esquirlas lacerantes mientras rota el joven en trescientos sesenta grados sin mover los pies del suelo hasta que los cubre a todos de escombro y cristal, de ácido y cortes. Esos fragmentos aspirantes a espejos horadan venas corriendo por las mismas para llegar los primeros hasta el corazón que toque, dando muerte instantánea a aquellos que lo increpaban con odio injustificado. Y sigue y sigue y continúa devolviendo hasta que se acaba su caudal, dejando cadáveres lánguidos en esa mar pútrida y laminada de poca profundidad. Solo faltan los fuegos artificiales en el festival carmesí.
Satisfecho, agarra al único superviviente y su nueva distracción, el payaso, y lo mete agonizante en su chistera nido de regreso, que lo adopta ahogando sus gritos y recuperando su cima en la cabeza del joven.
Así ha limpiado su organismo el muchacho mientras se atrofia hueco, tan vacío como el fondo del cosmos. Así desea encontrar una nueva víctima en condiciones, merecedora de su atención. Así se marcha saciado de humores y decidiendo que, al final, tanto a él como a la larva tentacular que gobierna parte de su mente, no les gusta el circo.

Román Sanz Mouta
Redactor

3 comentarios
Una historia curiosa, extraña, original, narrada con excelente prosa, suave, delicada y afilada como el mismo cristal.
Buenas y muchas gracias Ricardo, por la lectura y la apreciación. Tal cuenta el texto, fue la idea vomitada sin aviso, súbita e irreverente, arrasando con todo a su paso hasta ese desenlace y ese sombrero inquietante. El protagonista no dio pausa ni al autor. A saber dónde andará… Un saludo.
Madre mía que Festival del gore de principio a fin. Parecía un videoclip de Korn. Genial!